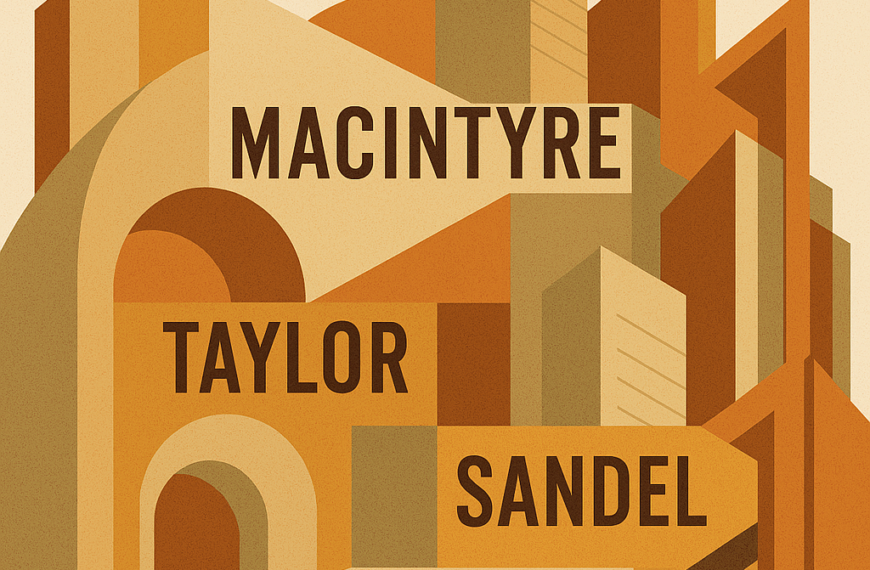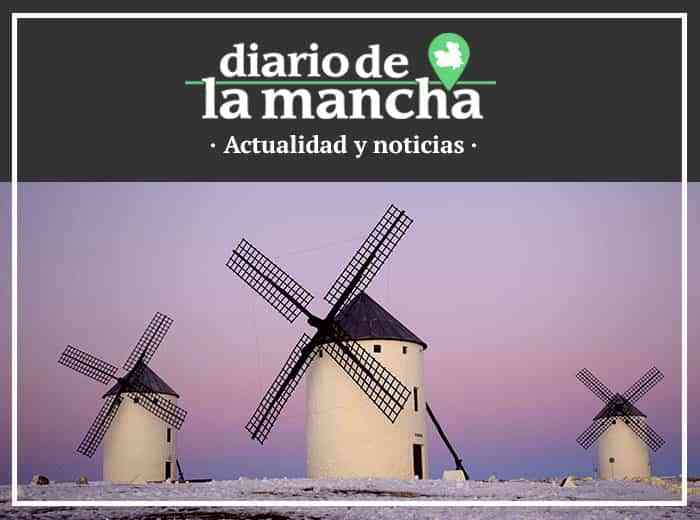Vivimos una de esas épocas en que la historia parece caminar con los ojos vendados, tanteando entre ruinas y resplandores. Hay hombres, como Francisco Franco, sobre quienes se quiere hacer caer una sombra adelantada por los juicios de los vivos. Me refiero a los poderosos de esta década, que le acusa, sirviéndose de historiadores y periodistas serviles, de haber sido el conductor fascista de un golpe contra una república democrática; pero, cuando uno mira con detenimiento, descubre que aquella España de 1936 era menos un país gobernado por leyes que un espejo roto donde cada bando veía solo su propio reflejo; y lo demás, apenas una bruma teñida de temor y de ira.
En aquel espejo de la Segunda República, ya en su primavera final, la democracia parecía una fruta vacía de pulpa: conservaba la piel, pero dentro estaba hueca. Las leyes, que deberían sostener el edificio, se habían vuelto hojas sueltas, arrastradas por un viento de pasiones y venganzas. El gobierno claudicaba ante quienes soñaban una revolución total, o, más bien, la alentaba él mismo; la violencia se asentaba en las calles, y mientras unos se aferraban al pasado otros querían prender fuego a todo lo que, en su delirio, creían viejo, convencidos de que la nueva y definitiva historia nacería del incendio.
En esa escena tumultuosa, la figura de Franco no apareció alzando ninguna espada decisiva, porque no fue él el director de la trama; otros, Mola y Sanjurjo, tejían la gran red que habría de sacudir al país. Él, más que arquitecto, fue piedra que encontró su sitio con el derrumbe. Y, sin embargo, la posteridad lo ha colocado como columna principal de un edificio que al principio no diseñó.
El levantamiento de julio no nació, según este relato, con el aire doctrinario de los fascismos que agitaban Europa. Allí, en los despachos y cuarteles donde se conspiraba, la Falange, el movimiento español que acaso pudiera asimilarse al fascismo italiano, era más un adorno menor que una fuerza decisiva. Los insurrectos buscaban un gobierno firme y austero, una república autoritaria que ordenara la casa antes de decidir si debía volver la monarquía. No querían un golpe instantáneo, sino un movimiento de largo aliento, pues sabían que Madrid, el corazón político del país, no caería en sus manos en los primeros compases. Era la lógica de quien no emprende un camino hacia la victoria rápida, sino hacia un combate que intuía largo y doloroso.
Detrás de esta lectura hay una idea que pesa como piedra antigua; si la democracia se hubiera mantenido, no habría estallado una rebelión general de la derecha, pero eso fue imposible, porque la II República no fue democrática. Se recuerda que, mientras la República conservó sus cauces legales, durante cinco años la derecha conspiró, discutió y se desgarró, sí, pero no se alzó. Fue la desaparición del respeto a la ley lo que encendió la mecha del alzamiento. Antes de la rebelión militar de 1936, hubo una rebelión socialista en 1934, ensayo sangriento de una España partida en dos. Y la violencia creciente desde febrero del 36 hizo que muchos vieran en el ejército el último dique contra un torrente que amenazaba con arrastrarlo todo. Ellos desearon la guerra y ellos la empezaron.
La Guerra Civil fue provocada, buscada como medio para instaurar su mundo nuevo, por una izquierda revolucionaria que quería transformar el país por las armas. Como el fuego llama al fuego, así la contrarrevolución no fue un gesto frío y administrativo, sino una revolución opuesta, respondida con igual intensidad a la violencia que se sentía delante. Franco, visto desde esta perspectiva, no sería el iniciador, sino el fruto amargo de una semilla sembrada por todos.
Pero el destino, que a veces parece jugar con los hombres como con piezas de ajedrez, quiso que Franco, y no otro, fuera elegido Generalísimo. No porque hubiera maquinado para ello, cosa que los días de julio no mostraban aún con claridad, sino porque su ejército era el único verdaderamente eficaz, el único que vencía sin tregua, recibía ayuda extranjera y la distribuía con mano segura. Los demás generales, unos más viejos y otros más brillantes en la retórica, comprendieron que sin él la guerra quizá se perdería y lo eligieron, algunos con resignación amarga, otros con fría necesidad.
Una vez elevado a la altura, Franco no titubeó. El poder, que a ciertos hombres les pesa como armadura demasiado grande, pareció en él ajustarse con naturalidad. Amarró cada cabo de mando, hizo del liderazgo algo absoluto, eliminó límites y condiciones. Si en los primeros días pudo simpatizar con la idea más abierta de Mola, la idea de una España autoritaria, pero no totalitaria, pronto se inclinó hacia la lógica férrea que veía en el enemigo no a un adversario político, sino a un huracán revolucionario. Y, al abrazar esa visión, convirtió su mando en dictadura larga y sin fisuras.
La pregunta que a veces se formula, mirando hacia atrás con la calma que el pasado nos concede, es si España habría conocido una democracia en el caso de que Franco hubiera sido derrotado. Una respuesta pesimista se impone, a saber, que en el bando republicano, un tercio del territorio vivía bajo poderes revolucionarios decididos a barrer a sus enemigos sin concesiones. Las ejecuciones fueron casi tantas como las del otro lado, y donde la República recuperó terreno, en 1937 y 1938, volvió también la violencia. De ahí que muchos vieran en Franco, no en su figura, sino en la que tenían alternativa al otro lado, una garantía de supervivencia, aunque fuese a costa de una larga noche autoritaria.
Así termina este cuadro, con un país que no eligió a Franco como destino inevitable, pero que, entre el derrumbe de la ley y el fragor de las armas, encontró en él al hombre que asumió la carga, o la ambición (¿acaso importa mucho esa distinción?) de imponerse sobre las ruinas.