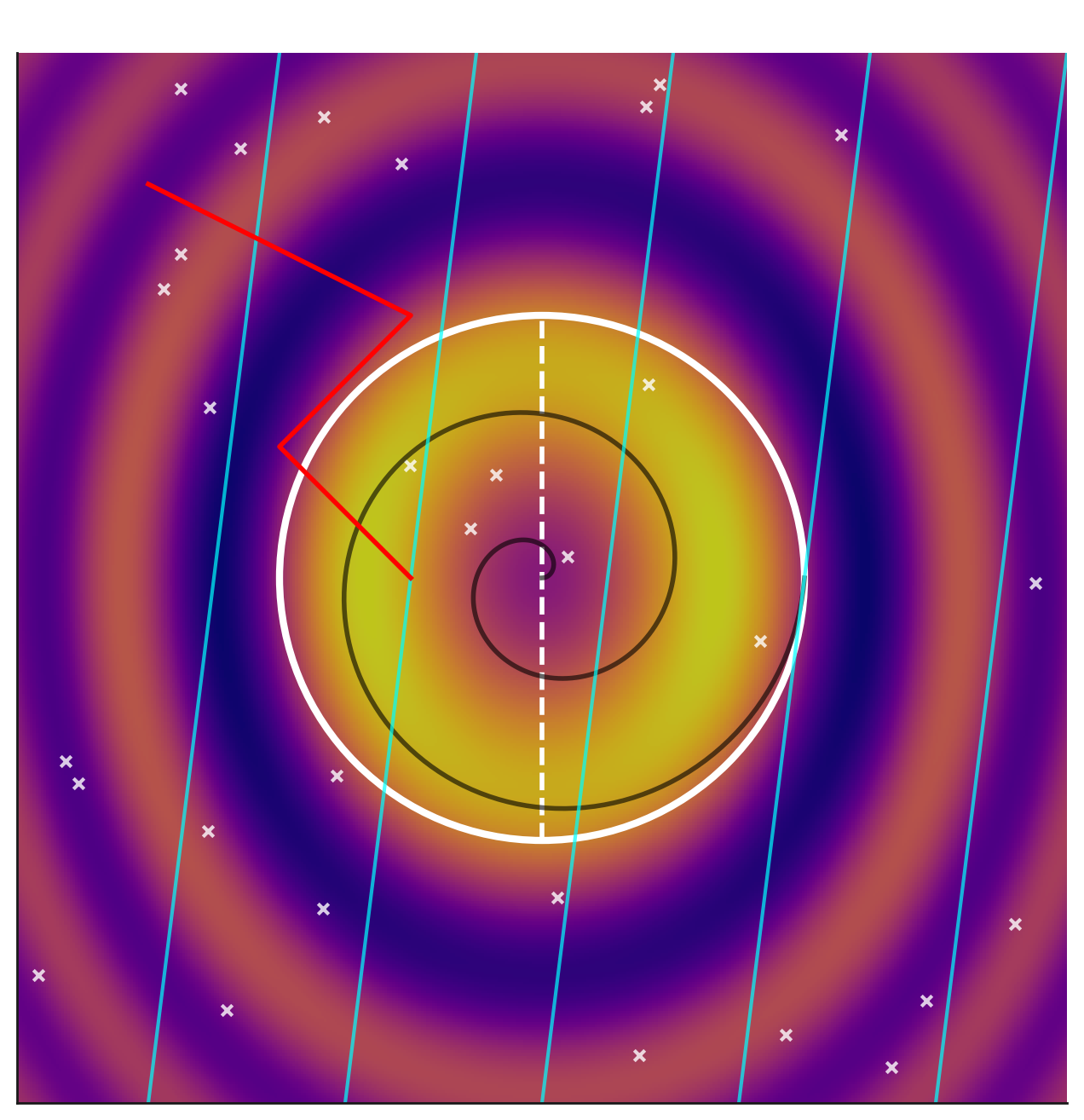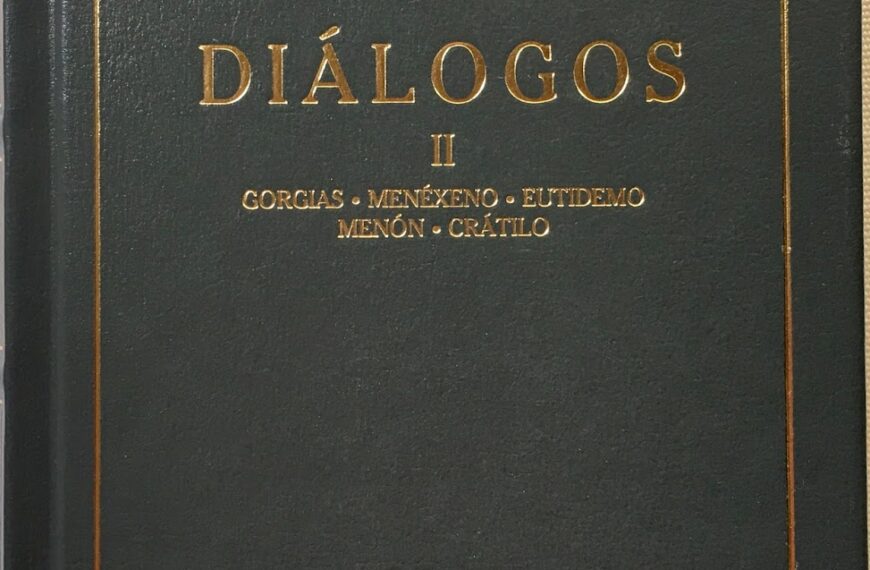Se dice con ligereza que el feminismo es causa, cuando en realidad fue efecto. Un humo que salió de hogueras encendidas en otra parte, más honda y escondida. Las mujeres que marcharon con pancartas y canciones quizá no lo sabían o no quisieron saberlo, pero la semilla no estaba en su grito, sino en el suelo que ya había cambiado.
Todo empezó en los años cincuenta, cuando un pequeño comprimido de color tenue separó el placer del hijo, el abrazo del nacimiento. No fue la píldora lo que prendió la hoguera, sino la voluntad de millones de mujeres que, como una marejada invisible, la recibieron y la hicieron eficaz. Ninguna voluntad se mueve sin un motivo. Tú no te levantarás siquiera de la silla si un motivo no te impulsa. El impulso de aquellas mujeres vino del trabajo y se enfiló, en una suerte de paradoja, al sostenimiento de la familia de siempre.
El mundo había cambiado. La fábrica humeante cedía lugar a oficinas de papeles, teléfonos y teclados. A esos espacios, entre mesas alineadas, fueron convocadas ellas, y fueron camareras, secretarias, maestras, médicas, etc. Al principio los salarios fueron bajos, casi una limosna, según juzgaron muchos. ¿Por qué aceptaron? Porque el hogar crujía. Los precios de los alimentos, de las casas, de la educación de los hijos crecían como una marea oscura que anegaba las viejas certezas. El jornal del padre no bastaba, y los billetes que traían las mujeres se convirtieron en la argamasa de la familia.
El feminismo llegó después, pero vino de allí, como niebla que se levanta cuando el suelo se ha enfriado. En los setenta ardieron sostenes en fogatas callejeras, mientras en las avenidas se escuchaba: “Mata una rata: no des de cenar a tu marido”. Pero aquellas consignas no eran la causa, sino la fábula moral con la que intentaban dar sentido a la vida que les había tocado vivir.
Con el tiempo, los sueldos de las mujeres subieron unos peldaños más y muchas empezaron a comprender que podían sostenerse solas, que ya no les era imprescindible el matrimonio y la soledad podía ser una decisión. La maternidad se encogió en número y se volvió selectiva. Hubo bastantes que decidieron no tener hijos, porque la luz de la promoción de sí mismas brillaba más que la sombra del sacrificio.
El resultado está hoy ante nosotros; ahora hay matrimonios que se rompen como vaso que cae al suelo, divorcios que se repiten, encuentros sexuales pasajeros en habitaciones impersonales, pantallas que multiplican la pornografía como un desierto interminable de espejismos. Y nuevas formas de unión, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, de mezclas infinitas y frágiles que todavía no sabemos nombrar. Niños criados entre madres y madrastras, entre padres y padrastros, entre hermanos y medios hermanos, bajo techos donde las normas aún no están escritas. Habrá que esperar años para conocer qué lazos se han tejido y cuáles se han roto.
Miro las ciudades. Tantas viviendas diminutas para un solo morador, cada una con su ventana iluminada, y dentro alguien que duerme solo. Pienso en los hombres de más de cuarenta, en su deseo marchito y en su cuerpo que ya no atrae. Hay algo triste en ese silencio, como el de una radio apagada en una habitación vacía.
Y cuando vuelvo a la palabra “feminismo”, lo que oigo es un rumor de resentimiento. Un sentimiento que no es sentir, sino re-sentir. Como un veneno que no encuentra salida y se vierte hacia dentro, enturbiando la mirada sobre lo que está bien y lo que está mal. Es una furia que no se confiesa y que se repite una y otra vez, como un eco atrapado en un túnel sin fin.
Quien se ama a sí mismo puede amar al otro. Quien no se soporta, disfraza de altruismo (palabra traída a la jerga filosófica en sustitución de la caridad) lo que es huida. Dice cuidar, dice amar, pero lo que entrega no es amor, sino la sombra amarga de su propia repugnancia. El resentimiento es como una planta venenosa, que no da fruto, no florece, sólo segrega un jugo oscuro que impregna todo lo que toca.
Y así, en las avenidas iluminadas por neones, en los dormitorios donde la televisión murmura, en las camas donde nadie duerme acompañado, la promesa del verano ardiente del cohete se convierte en un invierno interior. Porque de todo lo que llamamos feminismo, lo que queda en la penumbra es un cansancio del alma, un alejamiento de sí misma y una fuga perpetua hacia fuera.
¿No es hora ya de levantar acta de defunción de esa manra de entender las cosas humanas?