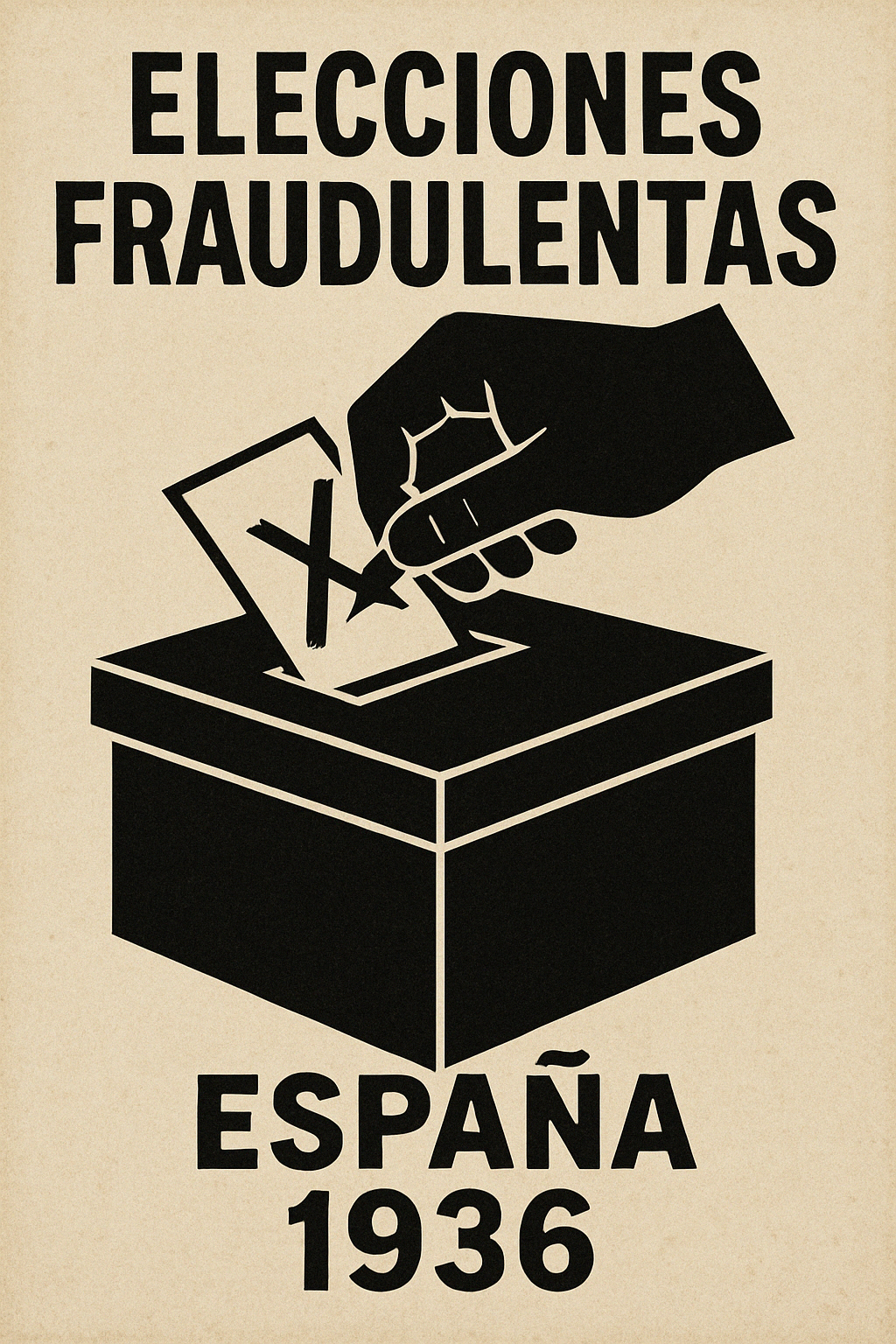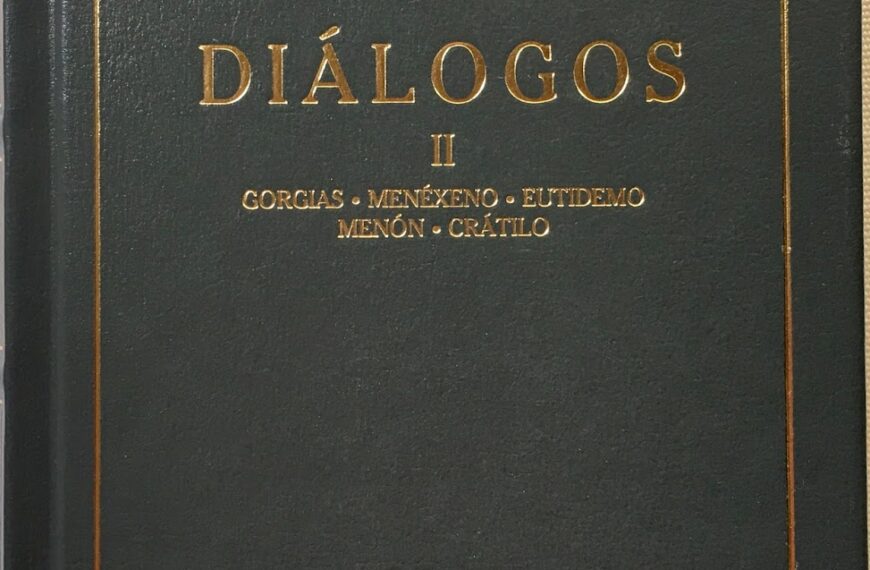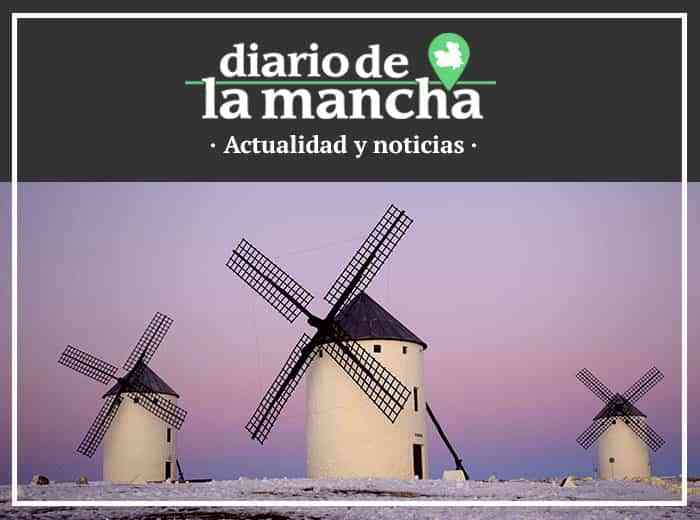Las elecciones generales celebradas en España el 16 de febrero de 1936 constituyen uno de los episodios más importantes y polémicos de la Segunda República. Lejos de representar un mero ejercicio democrático, este proceso electoral ha sido objeto de intensos debates historiográficos, especialmente en los estudios de Stanley G. Payne, Pío Moa, Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío. Para muchos estudiosos, aquellas elecciones no solo marcaron el final de la legalidad republicana, sino que actuaron como verdadero prólogo de la Guerra Civil.
Desde la revolución de octubre de 1934, el país se hallaba profundamente dividido entre una izquierda radicalizada, que pretendía emular la Revolución Rusa de octubre, sobre todo por parte del PSOE, y ansiaba el poder para hacerla en España, y una derecha temerosa de ser desplazada por la fuerza. La caída del gobierno de Alejandro Lerroux en 1935, tras el escándalo del estraperlo, precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas en un clima de conflicto político muy elevado: huelgas, violencia callejera y una creciente sensación de colapso institucional auguraban un desenlace convulso.
Frente a las fuerzas conservadoras —la CEDA de José María Gil-Robles y la derecha republicana de Lerroux—, se alzó el Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, con el apoyo tácito del movimiento anarquista. Como han señalado Villa García y Payne, el objetivo de la izquierda no se limitaba a una victoria electoral convencional, sino que aspiraba a una revancha política y social tras la represión de la Revolución de Asturias y a la restauración de las políticas radicales del primer bienio republicano, para unos, y la inauguración del periodo socialista revolucionario, para otros.
Los estudios de Roberto Villa García han aportado abundantes indicios sobre la manipulación del proceso electoral. Aunque el Frente Popular obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta, la reatribución de escaños en la segunda se tornó altamente polémica. Presiones políticas, alteraciones del escrutinio y decisiones arbitrarias de la Comisión de Actas favorecieron claramente a la izquierda. Como ha señalado Payne, el Frente Popular asumió el poder antes incluso de concluirse el recuento definitivo, lo cual creó un entorno de presión e intimidación sobre los órganos encargados de validar los resultados.
Pío Moa va más allá al sostener que la victoria del Frente Popular fue el resultado de una estrategia revolucionaria que pretendía transformar el sistema republicano en una dictadura de izquierdas, la dictadura del proletariado. Prueba de ello serían la amnistía inmediata a los revolucionarios de 1934, la purga de mandos militares no afines al régimen y el alarmante incremento de la violencia política tras las elecciones.
Uno de los elementos más controvertidos de este proceso fue, sin duda, el papel desempeñado por la Comisión de Actas. Este organismo, encargado de resolver las impugnaciones y validar los resultados, lejos de actuar con neutralidad, fue instrumentalizado por el Frente Popular para alterar el equilibrio parlamentario. Bajo pretextos administrativos o sin pruebas concluyentes, se anularon escaños obtenidos por la derecha y se adjudicaron otros a la coalición izquierdista, lo cual permitió a esta alcanzar una mayoría cualificada sin necesidad de pactos parlamentarios.
En su obra 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García ofrecen una rigurosa investigación sobre las múltiples irregularidades del proceso electoral. Según estos autores, además de la manipulación institucional, se produjeron prácticas fraudulentas durante la campaña y el escrutinio: intimidación de votantes, falsificación de actas, alteraciones en los resultados de mesas electorales, y todo ello en un ambiente de creciente violencia política. Estos factores, argumentan, fueron esenciales para que el Frente Popular obtuviera una mayoría que difícilmente habría alcanzado en condiciones normales.
Los efectos de esta consolidación irregular del poder no se hicieron esperar. En primer lugar, propiciaron la destitución del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien había intentado mantener una posición de equilibrio entre los bloques enfrentados. Su salida abrió la puerta a una radicalización aún mayor del régimen republicano. En segundo lugar, la percepción de fraude y abuso de poder intensificó la desafección de la derecha hacia la República y reforzó las conspiraciones militares que desembocarían en el Alzamiento Nacional de julio de 1936. Si bien dicho alzamiento no fue una consecuencia directa del fraude electoral, este contribuyó decisivamente a erosionar la legitimidad del sistema y a profundizar la división social y política del país.
En conclusión, las elecciones de febrero de 1936 no constituyeron un ejemplo de normalidad democrática, sino el punto de inflexión de un proceso de descomposición institucional. La extrema polarización, la manipulación del recuento y la ofensiva revolucionaria de la izquierda transformaron la Segunda República en un régimen cada vez más autoritario e inestable. La Comisión de Actas, en vez de ser un instrumento de equidad electoral, se convirtió en un eficaz mecanismo de imposición partidista. Como expresó Payne, España entró entonces en una “revolución en marcha”, donde el enfrentamiento político adquirió un carácter existencial.
En definitiva, la crisis de 1936 demuestra cómo la vulneración de las reglas democráticas y la instrumentalización de las instituciones pueden actuar como catalizadores de conflictos de mayor envergadura. La lección histórica que deja este proceso es clara: cuando la legalidad se subordina a los fines partidistas, la democracia deja de ser un espacio de convivencia y se convierte en terreno abonado para la violencia y la guerra.