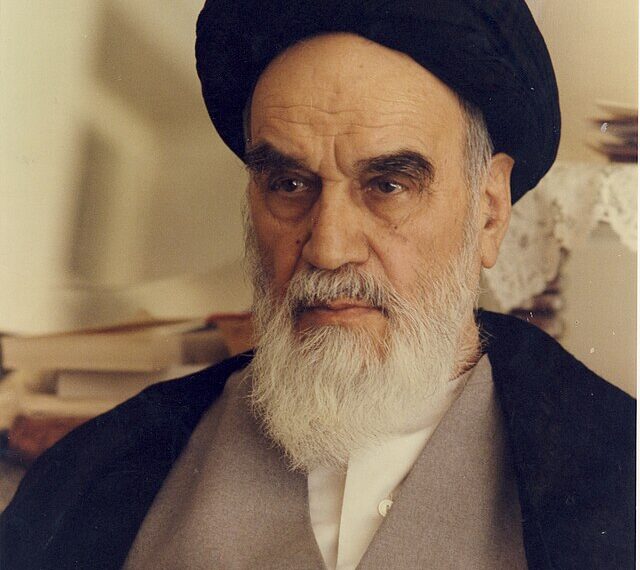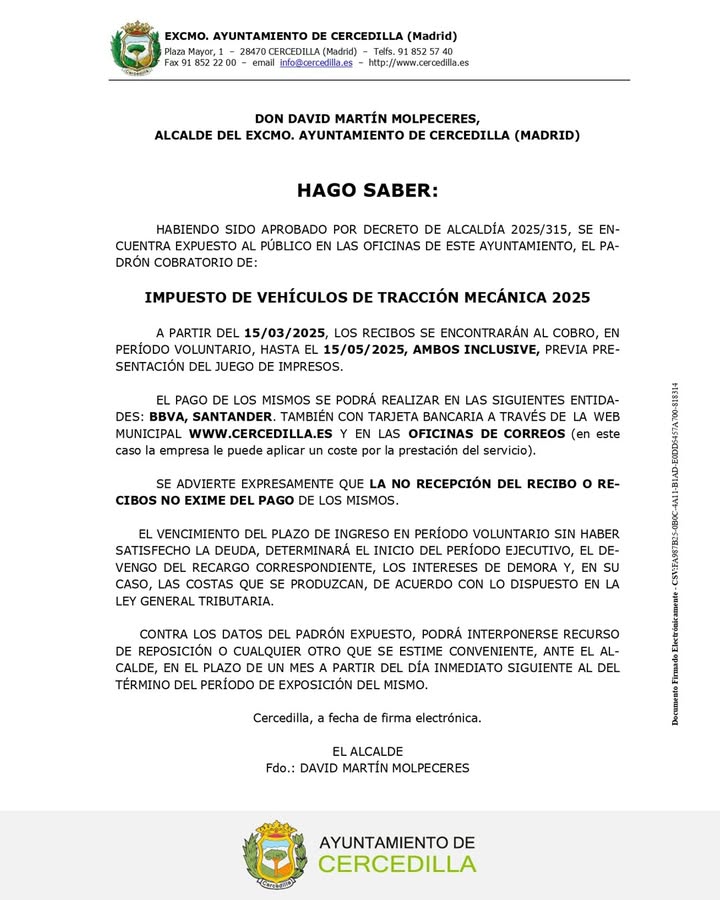El fenómeno de la inmigración, que a primera vista parece asunto de demografía o de fronteras, constituye en realidad una de las más hondas interpelaciones a la conciencia política y moral de nuestro tiempo. En él se entrecruzan, como hilos de un mismo tejido, los factores económicos, jurídicos y culturales, pero el nudo decisivo se halla en otra parte: en la pregunta por el modo de entender al hombre y la comunidad, por el sentido mismo de la convivencia humana bajo el signo de la justicia. No basta administrar flujos ni levantar muros, como tampoco basta con invocar genéricamente la hospitalidad; lo que está en juego es la medida moral de la política, la capacidad de las sociedades para armonizar el derecho de buscar un bien mejor con el deber de custodiar un bien común.
Cuando el discurso público oscila entre la abstracción humanitaria y el miedo identitario, se revela un mismo vacío: la pérdida de una noción viva de comunidad como realidad ética. El moralismo sentimental que predica una acogida sin límites olvida que toda virtud es prudencial, que el amor político exige orden y que el bien común no se improvisa sin dañar a quienes lo sostienen. Pero, de igual modo, el repliegue defensivo que mira al extranjero como amenaza desconoce que la justicia sin caridad degenera en violencia, y que la comunidad que no se abre al otro acaba por empobrecerse en su propia clausura. Así, ambos extremos, bajo distintas máscaras, niegan el alma moral de la política, sustituyendo la deliberación racional por el reflejo ideológico.
En este punto, la tradición cristiana, y en particular el pensamiento político de Tomás de Aquino, ofrece una brújula de extraordinaria actualidad. Lejos de concebir la sociedad como mera convención jurídica o contrato utilitario, el Aquinate la entiende como una comunidad ordenada a un fin moral, la vida buena en común. Desde esta perspectiva, la cuestión del extranjero no se resuelve en el cálculo de intereses, sino en la ponderación de bienes: Se trata de averiguar cómo integrar al que llega sin destruir la unidad del cuerpo político y de cómo mantener la justicia sin negar la misericordia. En su doctrina sobre las virtudes políticas, Tomás enseña que la hospitalidad no es un imperativo absoluto ni un simple deber de cortesía, sino una obra de justicia y de caridad que debe ejercerse conforme a razón, es decir, según las condiciones concretas que permitan la conservación del orden común y el respeto debido a toda persona en cuanto imagen de Dios.
Por ello, más que un obstáculo o un dilema irresoluble, la inmigración se presenta como una oportunidad para repensar la comunidad política en sus fundamentos. Nos obliga a discernir si concebimos la sociedad como empresa de intereses o como comunión de fines, si entendemos la ciudadanía como privilegio cerrado o como participación en un bien compartido. En última instancia, el modo en que tratamos al extranjero revela lo que somos: si una multitud administrada por el miedo o una comunidad sostenida por la razón y el amor.
La abundante literatura contemporánea sobre la inmigración ofrece, en apariencia, un panorama exhaustivo, pero su misma profusión encubre una limitación de fondo: el predominio casi exclusivo de perspectivas sociológicas, jurídicas o politológicas que, por su naturaleza analítica y empírica, raras veces alcanzan el nivel propiamente filosófico. Cuando la reflexión se eleva al ámbito de la filosofía política, suele hacerlo dentro de los marcos conceptuales de la modernidad, el liberalismo de derechos, el cosmopolitismo kantiano, el comunitarismo o el decisionismo soberanista, todos ellos articulados sobre una concepción del individuo y de la comunidad que difiere radicalmente del horizonte clásico. En semejante contexto, la tradición tomista, que pensó la política como orden moral del bien común y no como mero equilibrio de voluntades, aparece relegada a la condición de reliquia erudita, o incluso sospechosa de obstaculizar una ética de la acogida acorde con la sensibilidad del presente.
Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia ha desarrollado un magisterio explícito sobre la dignidad del inmigrante y el derecho a emigrar, cuya lectura precipitada ha llevado a algunos intérpretes a imaginar una ruptura entre el realismo político medieval y la conciencia humanitaria moderna. Tal interpretación es insostenible. No hay en el desarrollo del pensamiento cristiano una mutación doctrinal, sino una aplicación progresiva de principios permanentes a situaciones históricas diversas. Confundir los principios normativos con sus modalidades históricas de aplicación equivale a desfigurar el movimiento mismo de la tradición, que no consiste en sustituir lo antiguo por lo nuevo, sino en desplegar lo antiguo en nuevas circunstancias. La supuesta disyuntiva entre fidelidad a la tradición y sensibilidad contemporánea no es, pues, un dilema legítimo, sino una construcción artificial nacida del olvido del verdadero dinamismo de la doctrina cristiana.
Existe, por el contrario, una continuidad sustantiva entre la concepción tomista del extranjero y la doctrina social moderna de la Iglesia. Dicha continuidad se estructura en torno a tres principios que atraviesan toda la tradición: la dignidad inalienable de la persona humana, la primacía del bien común como fin de la comunidad política y la prudencia como virtud rectora de toda acción política. Desde ellos se formula una crítica de largo alcance tanto al individualismo liberal, que disuelve la comunidad en suma de derechos, como al cosmopolitismo abstracto, que olvida la concreción histórica de las sociedades, y al decisionismo soberanista, que absolutiza la autoridad al margen de la moral. Frente a estas posturas, el tomismo ofrece una vía alternativa que une realismo y exigencia moral: el reconocimiento del otro sin disolución del orden, la hospitalidad sin anarquía, la justicia sin sentimentalismo.
El propósito de estos artículos no es proponer medidas administrativas ni valorar políticas concretas de inmigración, sino reconstruir los fundamentos filosófico-políticos que permiten juzgar moralmente el fenómeno de la inmigración. Para ello es necesario distinguir tres niveles de análisis. En primer lugar, el estudio de la filosofía política de santo Tomás, especialmente en su doctrina sobre la ley, el bien común y la condición del extranjero. En segundo lugar, el examen histórico del desarrollo del magisterio social, con especial atención a su articulación entre principios y circunstancias. En tercer lugar, el contraste crítico del pensamiento tomista con las principales teorías políticas modernas y contemporáneas. No se trata, por tanto, de una investigación empírica, sino de un trabajo doctrinal que recurre al análisis textual de las fuentes latinas, a la interpretación contextual del magisterio y a la comparación filosófica de paradigmas.
Estos artículos se sitúan, pues, en el punto de convergencia entre la filosofía política, la teología moral y la doctrina social de la Iglesia, sin confundir sus métodos ni disolver sus fronteras. Su estructura responde a un itinerario deliberado, el de ir desde los fundamentos metafísicos a las aplicaciones políticas y desde la tradición clásica a la confrontación con la modernidad. En un primer momento expondré los principios de la comunidad y del bien común; en el segundo el pensamiento de Tomás sobre el extranjero; en el tercero, el desarrollo del magisterio; en el cuarto, el diálogo crítico con la modernidad política; y en el quinto propondré una síntesis normativa que busca orientar la acción.
El objetivo último es ofrecer una lectura no ideológica del tomismo político y mostrar su fecundidad para el debate contemporáneo. A la vez, intentaré clarificar el verdadero sentido del desarrollo doctrinal, preservando la continuidad viva de la tradición frente a las tentaciones opuestas del rupturismo y de la repetición acrítica. En un tiempo dominado por la polarización y la inmediatez, esta reflexión aspira a restituir la primacía de la razón moral en la vida pública, recordando que la inmigración no es, ante todo, un problema de fronteras, sino una cuestión de justicia y de humanidad, donde se pone a prueba la verdad del hombre y la fidelidad de la comunidad política a su propio fin.