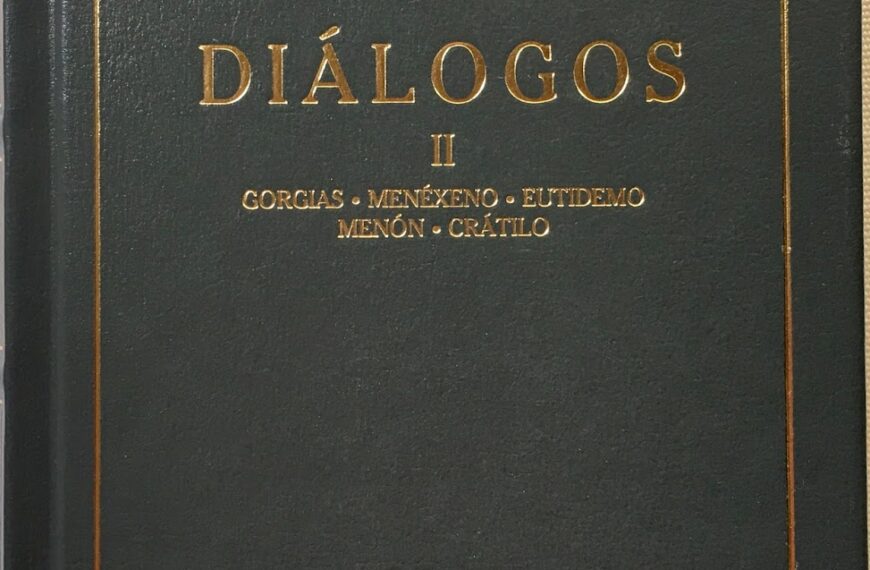Una comparación entre el mesianismo chiita y los grandes mesianismos políticos de la modernidad (el comunista, el nazi y ciertos milenarismos cristianos) arroja una luz que no sólo ilumina el fondo teológico de la historia, sino también su riesgo más profundo, el de ser capturada por la promesa de un final redentor. Porque en todos estos sistemas late la misma pasión de abolir el tiempo mediante su cumplimiento.
Conviene, antes de avanzar, precisar el concepto. Llamamos “mesianismo político” a toda doctrina que interpreta la historia como un drama orientado hacia una consumación salvadora, identifica un mal radical en el presente, un mal que se manifiesta en la injusticia, la corrupción, la decadencia, etc., y promete una ruptura decisiva que instaurará un orden perfecto, legitimando así la acción política como instrumento de redención. En estas visiones, el futuro deja de ser posibilidad para convertirse en destino, el presente se vuelve intolerable y la violencia adquiere rango de sacramento. El tiempo ya no se narra. El tiempo es milicia.
El mesianismo chiita posee una estructura singular, que lo distingue por su doble movimiento de espera y acción. En su forma clásica, la historia se concebía como larga injusticia tolerada bajo la mirada del Imam oculto, Mesías ya nacido pero ausente. La espera era prudente, ritual y paciente. Sin embargo, con Jomeini se produce una mutación teológica y política de vastas consecuencias. La espera se activa, la autoridad se convierte en representación provisional del Mahdī y la revolución se ofrece como preparación del fin justo. La historia en este esquema no se anula, sino que queda suspendida bajo tutela sagrada. Se trata de un mesianismo institucional, duradero y contenido, un mesianismo que no exige el fin del mundo, sino su reordenación según un principio divino.
Muy distinto es el mesianismo comunista, que puede definirse como una escatología secular. Su estructura, pese a proclamarse científica y atea, reproduce con sorprendente fidelidad el armazón teológico de una religión de la historia. Especula sobre un paraíso perdido (la comunidad primitiva, descrita, según Engels, por Morgan), una caída (la propiedad privada y la alienación), un mesías colectivo (el proletariado), un apocalipsis (la revolución) y un reino final (la sociedad sin clases). En esta visión, la redención no desciende del cielo, sino que se fabrica en la tierra, y el futuro no se espera, sino que se produce. De ahí su tendencia al terror pedagógico y a la eliminación del enemigo como residuo de una humanidad atrasada. El comunismo no promete la salvación. La impone a la fuerza. Y por eso su fe, aunque secular, resulta más peligrosa incluso que la chiita, pues no espera al Mesías, sino que se proclama su artífice.
El nazismo representa una inversión siniestra de esta estructura. Es un mesianismo apocalíptico sin redención universal, un evangelio de la pureza que reemplaza la justicia por la biología. Su mitología es conocida. Una edad de oro perdida (la raza aria), una corrupción demoníaca (la judaización y el mestizaje), un mesías personal (el Führer), un apocalipsis racial (la guerra) y un reino final (el Reich de mil años). Aquí la historia no se salva, sino que se depura, y el enemigo no es adversario político, sino el principio ontológico del mal. En su comparación con el chiismo se advierte una distancia esencial. Mientras uno espera justicia, el otro promete pureza. Pero ambos comparten una peligrosa sacralización de la lucha y una lectura escatológica del enemigo. En el chiismo, sin embargo, el mal conserva un carácter moral y político, mientras que en el nazismo es biológico y absoluto, lo que conduce necesariamente al genocidio.
El caso de los milenarismos cristianos modernos (siglos XV y XVI sobre todo) revela otra forma de la misma tentación. El cristianismo primitivo, fiel a la palabra de su fundador, había separado radicalmente la salvación del orden político: “mi reino no es de este mundo”, había dicho Jesús. Pero la historia humana, incapaz de sostener la distancia entre tiempo y eternidad, produjo pronto sus propias herejías apocalípticas: los taboritas husitas, los anabaptistas de Münster, los puritanismos revolucionarios y ciertos movimientos evangélicos contemporáneos. Todos comparten la misma impaciencia del cielo, idéntica aspiración de ver instaurado en la tierra un reino milenario. Frente a ellos, el chiismo ofrece una cierta moderación teológica, porque su Mesías existe, pero no actúa, y su demora introduce un intervalo que frena al menos parcialmente los estallidos del fervor apocalíptico, excepto en casos como la revolución de Jomeini. El milenarismo cristiano es breve y explosivo, además de haberse producido en territorios restringidos; el chiismo es largo y contenido desde una perspectiva teológica, pero no cuando ha tomado el poder y lo quiere conservar a toda costa para cumplir su cometido.
Puede ahora proponerse una tipología sintética. Hay, por un lado, mesianismos inmanentistas, como el comunismo y el nazismo, que niegan la trascendencia, fabrican su propio fin de la historia y desembocan en un totalitarismo sin límites, y, por el otro, mesianismos trascendentes politizados, como el chiismo jomeinista y ciertos milenarismos cristianos, que conservan un horizonte divino, pero instrumentalizan la espera y la subordinan a una praxis de poder. Los primeros destruyen la historia en nombre de su culminación humana, los segundos la suspenden en nombre de una tutela divina. Ambos, a su modo, cierran el tiempo.
Porque todos estos sistemas comparten la tentación común de no soportar que la historia sea abierta, ambigua e imperfecta. En ellos la esperanza se convierte en impaciencia metafísica y la política en liturgia del fin. Cada vez que una ideología promete la clausura de la historia, la historia se llena de cadáveres. Es la lección más amarga del siglo XX y sigue siéndolo en el XXI: la salvación, cuando se impone por decreto, se transforma en condena, cárcel, sufrimiento y muerte.