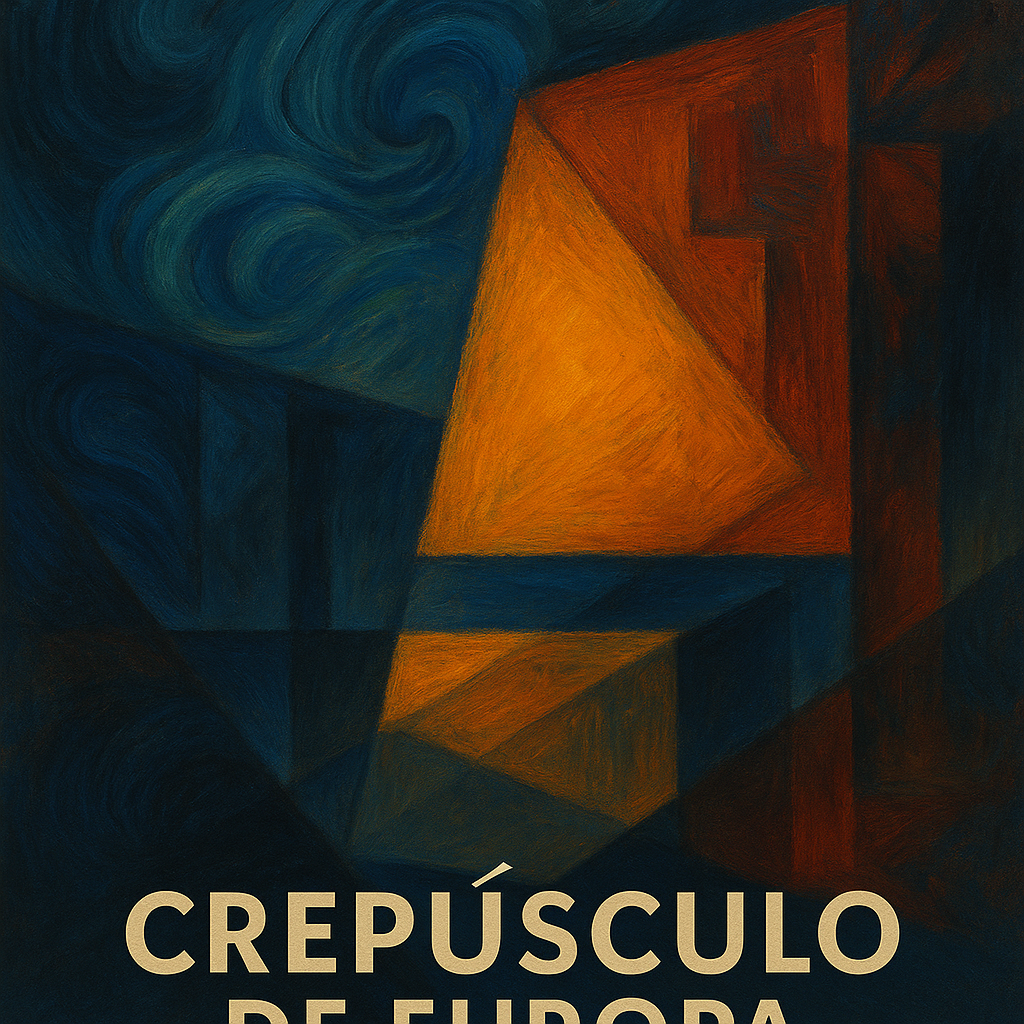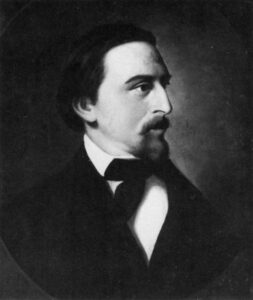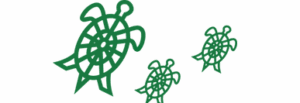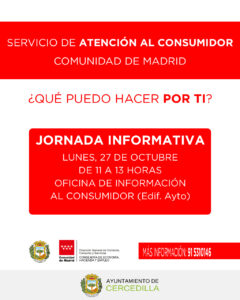Durante décadas, Europa ha sido admirada no tanto por su poderío militar ni por su peso demográfico, sino por su excepcional capacidad para proyectar normas. Desde los reglamentos sobre privacidad (como el RGPD) hasta las políticas medioambientales, desde la defensa del consumidor hasta las reglas de competencia, la Unión Europea ha extendido su influencia mediante el principio de legalidad y la confianza en la razón normativa. Este fenómeno, que Anu Bradford ha llamado el Efecto Bruselas, constituye quizá la última manifestación del ideal ilustrado de que la razón puede ordenar el mundo.
Este poder normativo no es ajeno a la tradición filosófica europea. Tiene raíces en la confianza kantiana en la razón práctica como fundamento de una comunidad universal de derecho. Como Kant escribía en su proyecto de paz perpetua, el orden político debe guiarse por principios universalizables, no por cálculos de interés particular. La UE encarnó, durante un tiempo, esa promesa de un cosmopolitismo institucionalizado. Pero hoy este modelo se ve asediado desde fuera y vaciado desde dentro.
El orden mundial posterior a 1989 auguraba un horizonte de convergencia normativa en torno a valores liberales compartidos. Sin embargo, la aparición de potencias que desconfían o rechazan el universalismo normativo —como China, Rusia y en parte Estados Unidos— ha puesto en cuestión ese optimismo. La política internacional ya no se articula en torno a un ideal de derecho, sino que retorna a los equilibrios de fuerza y al realismo estratégico.
La administración estadounidense, en particular, ha mostrado crecientes signos de impaciencia —cuando no de hostilidad— hacia el modelo regulador europeo. Se acusa a la UE de obstaculizar la innovación y de ejercer una forma de proteccionismo burocrático. Pero tras estos reproches subyace una visión distinta del orden: mientras Europa aspira a un orden jurídico racional, Estados Unidos privilegia la primacía de sus intereses estratégicos y la flexibilidad del mercado. La tensión es, en el fondo, filosófica: es la tensión entre el modelo hobbesiano-anglosajón de soberanía como poder efectivo, y el modelo kantiano-europeo de soberanía como autocontención jurídica.
A las presiones externas se suman las divisiones internas. El auge de movimientos nacionalistas y euroescépticos, la debilidad del proyecto constitucional europeo, la desigualdad entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, todo ello ha contribuido a una desafección creciente. Europa, que fue pensada como una comunidad de destino, corre el riesgo de convertirse en una mera plataforma de intereses en conflicto.
Este proceso recuerda, con inquietante simetría, el análisis de Edmund Husserl en La crisis de las ciencias europeas (1936), cuando advertía que Europa no es solo una geografía, sino una idea espiritual. Su grandeza no consiste en una suma de capacidades técnicas, sino en la vocación de fundamentar la vida en la razón. Cuando esta vocación se agota, Europa degenera en técnica sin sentido, en organización sin orientación, en procedimiento sin finalidad.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sacudido a Europa del letargo posthistórico en que creía habitar. La guerra, que los europeos consideraban un vestigio del pasado, ha regresado al corazón del continente. Y con ella ha retornado lo trágico, lo irreversible, lo no negociable. Esto ha obligado a la UE a replantearse su dependencia energética, su débil defensa común, y su ingenua fe en la interdependencia como garantía de paz.
Carl Schmitt escribió que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Europa, en su arquitectura jurídica, había expulsado la excepción, había confiado en que el derecho bastaría para prevenir la violencia. Pero la historia ha vuelto a irrumpir, y con ella la necesidad de una soberanía que no se limite a regular, sino que también pueda proteger.
Ante este panorama, ¿qué puede hacer Europa? No basta con ajustes técnicos ni con pactos de mínimos. La Unión Europea debe recuperar una conciencia de sí que no sea simplemente administrativa. Debe afirmarse como proyecto político y como idea cultural. Esto exige una recuperación del pensamiento político profundo, como el de Simone Weil, cuando pedía una Europa arraigada, capaz de conjugar la universalidad con la tradición. O como el de Jürgen Habermas, quien vio en la UE el esbozo de una democracia postnacional que aún puede ser rescatada, si se logra superar la indiferencia de los ciudadanos y la fragmentación de los discursos.
Pero tal vez Europa deba también asumir su condición trágica. Como enseñó Hegel, la historia es el escenario donde chocan fuerzas éticas legítimas pero antagónicas, y solo en ese conflicto se forja la libertad. Europa no debe replegarse por miedo al conflicto, sino aprender a habitarlo con dignidad. Su poder regulador no es un lujo, sino un acto de resistencia civilizada frente al caos. Su misión es seguir siendo —contra viento y marea— el laboratorio de una razón que no renuncia a la justicia.