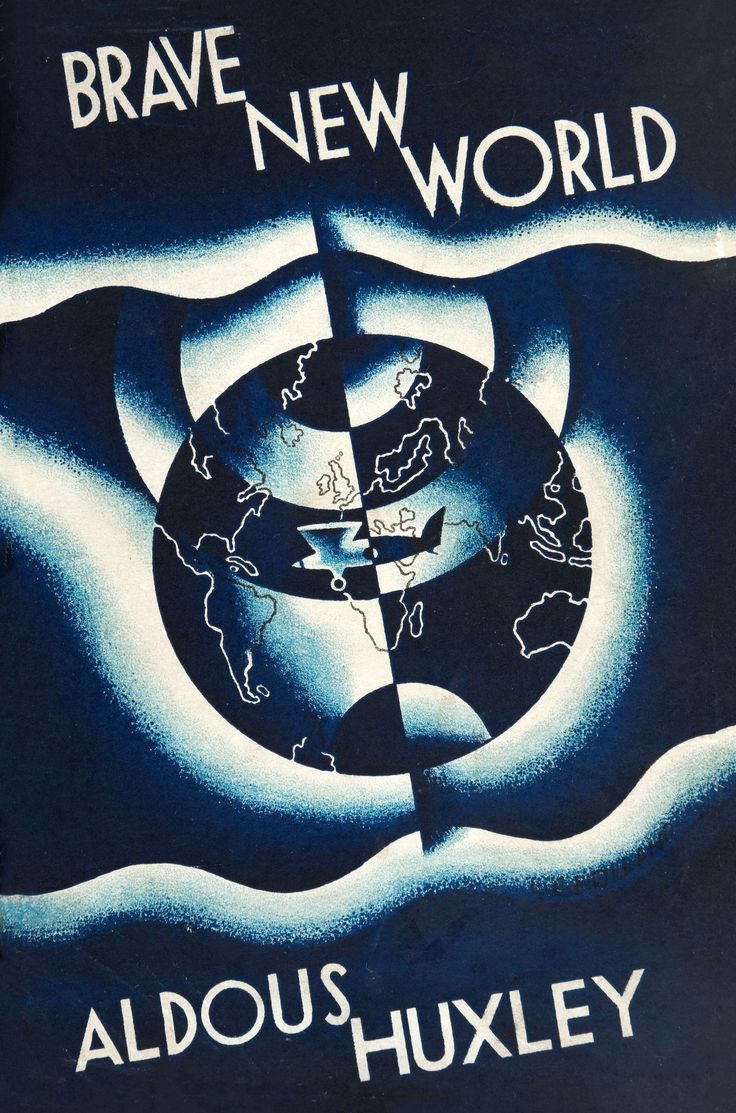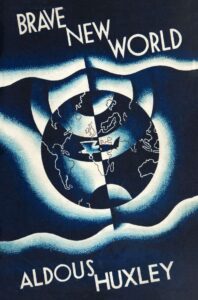Meditación sobre el prólogo de “Un mundo feliz”
Decían los antiguos que el remordimiento, una forma de orgullo que se disfraza de penitencia, es un lujo del alma ociosa. Si el hombre ha errado, que repare su falta en lo posible, que enderece su conducta y mire adelante, pero que no se regodee en la ciénaga de su culpa, porque nadie se limpia revolcándose en el fango.
También el arte tiene sus pecados y su moral. Hay errores que se confiesan trabajando, no llorando. Mirar hacia atrás con ansia de perfección retrospectiva, querer corregir el rostro del tiempo, es tan vano como intentar enderezar la sombra de un árbol. Huxley lo comprendió al abrir de nuevo su libro, ya envejecido, y al descubrir que sus defectos juveniles formaban parte de su verdad. No quiso, pues, reescribirlo, y en vez de eso prefirió dejarlo con sus luces y sus manchas, como quien respeta en su propia voz el temblor de la juventud.
Pero en su madurez, el autor vio más claro el vacío moral de su antigua visión. En Un mundo feliz, el Salvaje sólo podía escoger entre dos abismos, entre la lucidez sin alma del progreso o la barbarie ritual de los primitivos. Pero entre el engranaje y el látigo no había redención posible. Aquella disyuntiva, que antaño le pareció divertida y profunda, hoy le parecía ciega, debido a que entre la locura y la insania hay un sendero ignorado, el de la cordura que no reniega del espíritu.
Si volviera a escribir el libro, dice el autor, colocaría en su centro una tercera opción, pondría una pequeña comunidad de hombres que, desterrados del mundo perfecto, hubieran aprendido a vivir en libertad y en medida. Allí la economía sería sencilla, el poder compartido y la ciencia sierva del hombre y no su dueña. Allí la religión sería búsqueda consciente del misterio, no superstición ni consuelo químico, y el fin de la vida no sería el placer, sino la comprensión.
El Huxley joven había visto el porvenir como una sátira; el Huxley maduro lo mira como una penitencia. Ya no desea probar que la cordura es imposible; lo que desea es demostrar que todavía es alcanzable. Porque la cordura, escribe, no consiste en ignorar el mal, sino en conservar la mente limpia en medio de su ruido.
No obstante, el profeta no puede callar. Sabe que su fábula, escrita antes de la fisión nuclear, se ha quedado corta y que la realidad ha corrido más que la imaginación. La bomba ha revelado lo que la pluma sólo insinuó. La gran revolución del hombre no será la física, que está en el exterior, sino la interior, la del alma sometida por su propia ciencia.
La historia, piensa Huxley, avanza como un péndulo que oscila entre la tiranía y el caos. Tras la revolución política de los Robespierre y la económica de los Babeuf, llega la más íntima de todas, la revolución personal. El cuerpo humano domesticado y la mente sometida serán el último laboratorio de la historia. La biología y la psicología reemplazarán a la espada. Los dictadores del futuro ya no necesitarán castigar, sólo programar.
Esa será la última revolución, aquella en la que los hombres, anestesiados por el bienestar, amarán su propia servidumbre. No habrá necesidad de cadenas; bastará el hábito del placer. Los gobiernos, más científicos que crueles, descubrirán que la obediencia nace mejor del deseo que del miedo. Se aprenderá a condicionar a los niños con dulzura, a persuadir con imágenes y canciones, a borrar la inquietud con una pastilla que no embriague, sino que adormezca el alma.
En ese mundo el silencio será más poderoso que la mentira. Bastará con no hablar de la verdad para hacerla desaparecer. Las masas vivirán entretenidas, felices, distraídas, y el dictador, satisfecho, contemplará su obra, una humanidad pacífica, sin espíritu, amante del sueño y del confort.
Así, bajo la luz de los laboratorios, el hombre será pulido como una piedra. Su pensamiento se reducirá al tamaño de su placer; su fe, a una química indolora. La ciencia, que se supone que nació para liberar, se convertirá en su prisión luminosa. No habrá esclavos encadenados, sino sonámbulos sonrientes.
Pero el autor, que en su juventud fue irónico y cruel, habla ahora con un tono más piadoso. En el fondo de su desilusión hay una súplica, que aprendamos a emplear la inteligencia sin perdernos en ella, que recordemos que la técnica es un instrumento, no un destino. Si la ciencia no sirve a la libertad interior, se volverá contra su creador.
El futuro, dice Huxley, nos ofrece dos puertas, una de hierro y otra de luz. La de hierro conduce a la tiranía tecnológica, al Estado que fabrica sus hombres como productos en serie. La de luz, a una comunidad libre, donde el espíritu gobierna a la materia y no al contrario. Entre ambas, la humanidad tiembla.
Todo dependerá de si aprendemos a pensar con el corazón y a sentir con inteligencia. Si no lo logramos, el siglo venidero será un jardín perfecto de cuerpos dóciles, un paraíso químico sin alma. Si lo conseguimos, el hombre volverá a ser dueño de su destino, una criatura racional y amante, consciente de su pequeñez y de su gloria.
La meditación del viejo profeta no termina con una profecía, sino con un deseo, el deseo de que el mundo, al mirarse en el espejo de su propio futuro, no se enamore de su reflejo, sino que aprenda, al fin, a reconocerse.