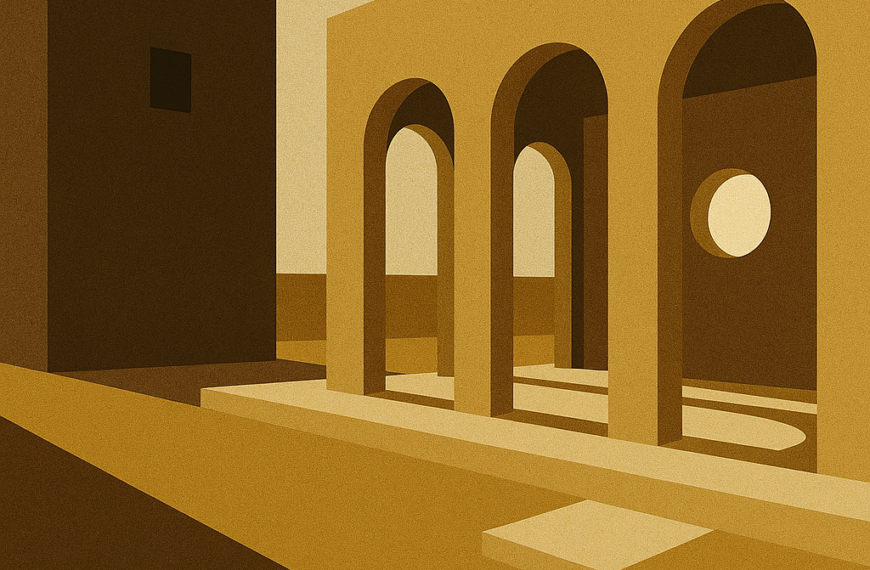La envidia, cuando abandona el rincón oscuro del alma para convertirse en motor de movimientos colectivos, puede arruinar la vida social. Allí donde este vicio se transfigura en programa político, se yerguen doctrinas que, bajo el nombre de socialismo o fascismo, hallaron en el resentimiento popular un combustible seguro. El nazismo excitó la envidia contra los judíos; el socialismo, contra los ricos. Ambos supieron señalar a los descontentos un blanco visible, cercano o lejano, sobre el cual descargar su frustración. La libertad no se combatió con argumentos, sino con pasiones degradadas.
Conviene no desdeñar este diagnóstico. El igualitarismo moderno hunde sus raíces en ese rencor disfrazado de justicia. Max Scheler, con lucidez insobornable, advirtió que “la doctrina moderna de la igualdad es una criatura del resentimiento”. Y añadía que su impulso es tribal, no racional. Porque la igualdad material —engañosa promesa que embriaga a las masas— no guarda correspondencia con la justicia. Esta, siguiendo la antigua sabiduría, consiste en tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, según el mérito y la condición de cada cual.
Los moralistas, desde hace siglos, no se cansaron de pintar la figura de la envidia con trazos lúgubres. La representaron fea, pálida, seca, consumiéndose a sí misma, devorando su propio corazón como bestia insaciable. De su cabeza brotan sierpes que simbolizan pensamientos venenosos, y a veces de su boca también salen sierpes, signo de la palabra envenenada que corrompe la convivencia. No es casual que muchos la hayan considerado el sumo y primer vicio, pues de ella se nutren todos los demás.