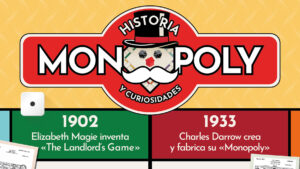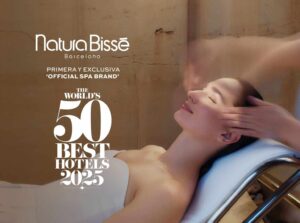Intento de aclaración de este sistema que parece haber renovado D. Trump, aunque está presente desde mucho antes.
Toda época proyecta en la economía una imagen de sí misma. En la Antigüedad, la riqueza era medida por la posesión de tierras y esclavos, y se vinculaba a la virtud del ciudadano. En la Edad Media, el comercio estaba subordinado a la moral cristiana y al orden jerárquico del mundo creado. Pero en la Edad Moderna, un tiempo convulso y ascendente que vio nacer el Estado soberano, la ciencia matemática y el individuo burgués, la riqueza comenzó a pensarse como fuerza acumulable, cuantificable, movilizable al servicio del poder.
El mercantilismo no fue una simple doctrina económica: fue la primera gran filosofía de la economía en tanto que ámbito autónomo de acción política, aunque todavía impregnado de los residuos del pensamiento teológico. Su punto de partida no es una teoría del valor ni del trabajo, sino una intuición metafísica: que el oro es el fundamento de la soberanía y el comercio, el instrumento de su expansión. Y su horizonte no es la libertad individual, sino el engrandecimiento del cuerpo político.
Para comprender el mercantilismo no se debe proceder a la manera de un historiador de doctrinas, sino como un filósofo de las formas de poder. Es una comprensión que se fija allí donde el oro se convierte en signo del Estado, donde el comercio deviene arte de gobernar, y donde la economía se alza por vez primera como arquitectura deliberada de la realidad social.
Desde la perspectiva de un pensamiento simbólico, el oro no es simplemente riqueza: es orden, permanencia y seguridad. El mercantilismo identifica la salud del reino con la plenitud de sus arcas, como si el alma de la nación residiera en la densidad del tesoro real. En esto resuena un eco platónico: lo valioso es lo inmutable, lo que no se consume en el intercambio sino que permanece. Pero a diferencia del oro ideal de las Ideas, este oro es materia corruptible, y por eso su posesión exige defensa, vigilancia y guerra.
Filosóficamente, esta obsesión por la posesión metálica puede leerse como una respuesta primitiva —y aún no articulada— al problema de la finitud del mundo: si la riqueza es limitada, entonces la justicia es lucha, y la economía, estrategia. El espíritu mercantilista no piensa en términos de abundancia espontánea, sino de escasez y dominio.
La figura del Estado moderno, analizada por Hegel como la encarnación racional del Espíritu objetivo, comienza aquí a tomar forma en el plano económico. El soberano mercantilista no se limita a garantizar el orden jurídico; él organiza las manufacturas, regula los mercados, distribuye privilegios, funda compañías, castiga la usura y subvenciona las industrias estratégicas. La economía es una prolongación de su voluntad.
Si el Príncipe de Maquiavelo era un virtuoso de la prudencia y la violencia, el ministro mercantilista es el ingeniero del crecimiento. Hay en esta visión una huella lejana del archē griego: el poder que ordena desde el principio, que funda el mundo. En este sentido, el mercantilismo anticipa la concepción foucaultiana del poder como productor de realidad. No se limita a reprimir: produce riqueza, clasifica mercancías, organiza el espacio económico. No se limita a gobernar hombres: gobierna cosas.
La economía del mercantilismo es una economía agonal. Las naciones se enfrentan en un tablero donde no hay simetría, sino antagonismo. El comercio no libera, sino que esclaviza: su objetivo no es el equilibrio, sino la superioridad. Así lo comprendió Rousseau, quien denunció con lucidez que el desarrollo económico, lejos de igualar, acentuaba las desigualdades y pervertía el alma republicana.
El mercantilismo no conoce la lógica de la cooperación, sino la de la guerra fría. Colonias, flotas, tratados, monopolios: todo se ordena como una maquinaria destinada a extraer valor del mundo. En ello se revela una concepción moderna, aunque todavía embrionaria, del sujeto económico como actor racional y competitivo, precursor lejano del homo economicus liberal.
Con Adam Smith llega el amanecer de otra economía. Su crítica al mercantilismo es más moral que técnica: Smith no solo desmiente la eficacia de las medidas proteccionistas, sino que denuncia la estrechez de una visión que subordina el interés general a los privilegios de ciertos comerciantes favorecidos por el Estado. En lugar del oro, propone el trabajo; en lugar del intervencionismo, la libertad de mercado; en lugar del dirigismo, la “mano invisible” que armoniza espontáneamente los intereses individuales.
Sin embargo, detrás de esta luminosa propuesta liberal se pierde algo esencial: la conciencia de que toda economía es también un proyecto político, que no hay riqueza sin poder, ni mercado sin reglas, ni intercambio sin historia. La muerte del mercantilismo fue también el olvido de que la economía no es un espacio natural, sino una construcción institucional.
Hoy, en pleno siglo XXI, cuando las grandes potencias compiten por el dominio tecnológico, cuando los flujos de capital se regulan como armas geoestratégicas, y cuando los recursos naturales vuelven a ser objeto de disputas mundiales, el espíritu del mercantilismo, despojado ya de sus ropajes barrocos, parece volver con fuerza insospechada.
El oro de antaño es hoy el silicio, los microchips, el litio y otras cosas semejantes. Las compañías privilegiadas se llaman Amazon, Huawei, Tesla o Google. Y los Estados, una vez más, se erigen en arquitectos de la riqueza nacional: protegen, subsidian y regulan. El libre comercio cede el paso a la “seguridad económica”. La “mano invisible” da paso a la mano visible del poder. La historia, como advirtió Hegel, se despliega en forma de espiral: lo que parecía superado retorna bajo nuevas formas, más complejas, más disimuladas, pero igualmente decisivas.
Quizá el mayor legado del mercantilismo, para quien quiera pensar filosóficamente la economía, sea este: que la riqueza no es jamás una cantidad, sino una relación; no un objeto, sino una forma de poder; y no es un fin en sí, sino un medio en la lucha por el orden del mundo.