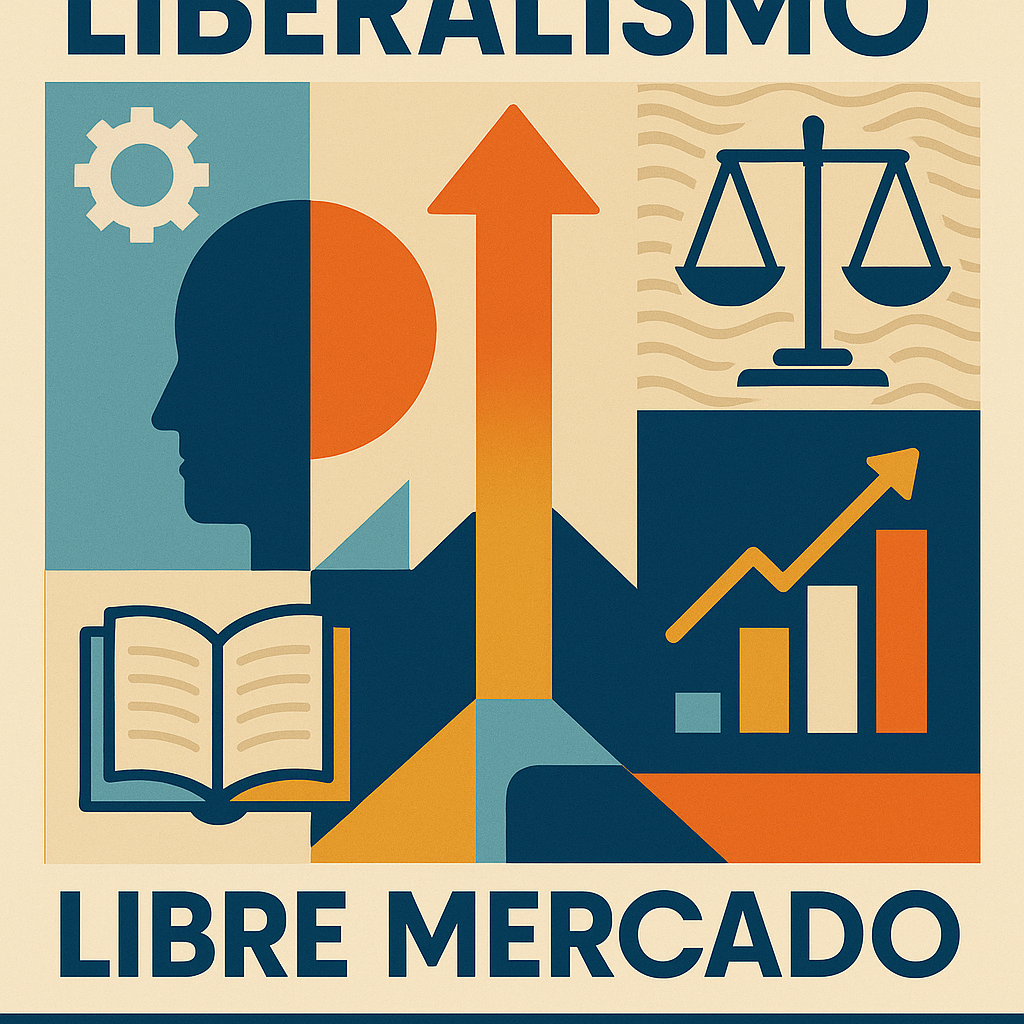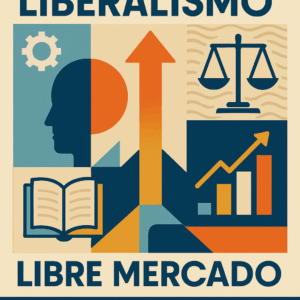El liberalismo, en tanto doctrina filosófico-política, es una de las corrientes de pensamiento más influyentes en la configuración del mundo moderno. Su defensa de la libertad individual, del imperio de la ley y de las instituciones representativas ha marcado el devenir de las democracias occidentales. En su vertiente económica, el liberalismo sostiene que el orden más adecuado para garantizar la prosperidad y la autonomía del individuo es el del libre mercado, es decir, un sistema en el que la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios se rigen por la libre interacción de la oferta y la demanda, sin interferencias arbitrarias por parte del poder político.
El vínculo entre liberalismo y libre mercado es más que circunstancial; es, en muchos sentidos, constitutivo. La idea de que los individuos deben ser libres para elegir sus creencias, su modo de vida y sus actividades económicas, sin coacción externa, hunde sus raíces en la filosofía moderna, desde John Locke hasta John Stuart Mill. Para estos pensadores, la propiedad privada, el contrato voluntario y la competencia son expresiones naturales de la libertad, no meros mecanismos utilitarios. Así, la economía de mercado aparece como la extensión natural de los principios del liberalismo político.
Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones (1776), dio forma sistemática a esta visión. Según Smith, el interés propio del individuo, guiado por la “mano invisible” del mercado, tiende a generar un orden espontáneo capaz de satisfacer las necesidades colectivas con mayor eficacia que cualquier planificación centralizada. Esta intuición, que más tarde desarrollarán autores como Friedrich Hayek o Milton Friedman, no presupone la perfección de los agentes económicos, sino que reconoce en la descentralización del conocimiento y en la competencia libre las condiciones necesarias para que emerja un orden dinámico y adaptativo.
Sin embargo, el liberalismo económico no se identifica sin más con el laissez-faire absoluto. Muchos liberales han defendido la existencia de un Estado limitado, pero fuerte en el cumplimiento de funciones esenciales: garantizar la seguridad, hacer cumplir los contratos, proteger los derechos de propiedad y evitar las prácticas monopolísticas. El llamado “Estado de Derecho” no es, en esta tradición, un obstáculo al mercado, sino su condición de posibilidad. Allí donde impera la ley, el individuo puede ejercer su iniciativa con confianza; donde reina la arbitrariedad, florece la corrupción y se empobrece la innovación.
La historia del liberalismo económico no ha estado exenta de tensiones y críticas. Durante el siglo XIX, fue acusado de favorecer los intereses de las clases propietarias y de desatender las condiciones laborales de los obreros industriales. En el siglo XX, tras la Gran Depresión de 1929, el keynesianismo cobró fuerza como respuesta a lo que se percibía como un fracaso del libre mercado. El Estado pasó entonces a desempeñar un papel activo en la regulación de la economía y en la redistribución de los ingresos.
No obstante, a finales del siglo XX, con la crisis del modelo intervencionista y el colapso de las economías socialistas planificadas, resurgió el liberalismo económico bajo formas renovadas, frecuentemente asociadas con el término “neoliberalismo”. Esta corriente, más pragmática que dogmática, enfatizó la desregulación, la privatización y la apertura comercial como vías para dinamizar economías estancadas. Países como Chile, el Reino Unido bajo Margaret Thatcher o Estados Unidos con Ronald Reagan adoptaron políticas de este corte, no sin controversia ni consecuencias ambiguas.
Desde una perspectiva filosófica, el liberalismo económico presenta un profundo respeto por la dignidad del individuo, en cuanto ser capaz de elegir y de asumir la responsabilidad de sus actos. Al permitir que cada cual decida cómo invertir su tiempo, su esfuerzo y sus recursos, el mercado reconoce la pluralidad de fines humanos y la diversidad de proyectos vitales. Esta es una de las razones por las que muchos liberales desconfían de los intentos de imponer un modelo único de justicia distributiva, al modo de los igualitarismos radicales, pues entienden que tales diseños suponen una forma de ingeniería social incompatible con la libertad auténtica.
No obstante, el liberalismo también ha de responder a desafíos reales y complejos. En primer lugar, la creciente desigualdad económica y la concentración del poder en grandes corporaciones suscitan dudas legítimas sobre la equidad y la competencia efectiva. En segundo lugar, la emergencia climática plantea la necesidad de internalizar las externalidades negativas del mercado, es decir, de exigir a los agentes económicos que asuman los costes ambientales de sus decisiones. Finalmente, el auge del populismo y el autoritarismo en diversos rincones del mundo amenaza con socavar las bases institucionales sobre las que se apoya tanto la democracia liberal como la economía de mercado.
Ante estas dificultades, el liberalismo no debe replegarse en una defensa nostálgica de fórmulas pasadas, sino renovar su compromiso con los principios que le dieron origen: la libertad responsable, la legalidad, el respeto a la pluralidad, y una confianza razonada en la capacidad creativa de los individuos. El libre mercado, lejos de ser un dogma o un fetiche, debe concebirse como un medio al servicio de fines humanos superiores: el desarrollo de la persona, la convivencia pacífica y la prosperidad compartida.
Así entendido, el liberalismo económico no es simplemente una teoría sobre cómo asignar eficientemente los recursos, sino una visión ética y política del ser humano como sujeto libre, digno y creador de sentido. Y en un mundo atravesado por la incertidumbre y el conflicto, esta visión sigue siendo, quizás más que nunca, una fuente de inspiración y de esperanza.