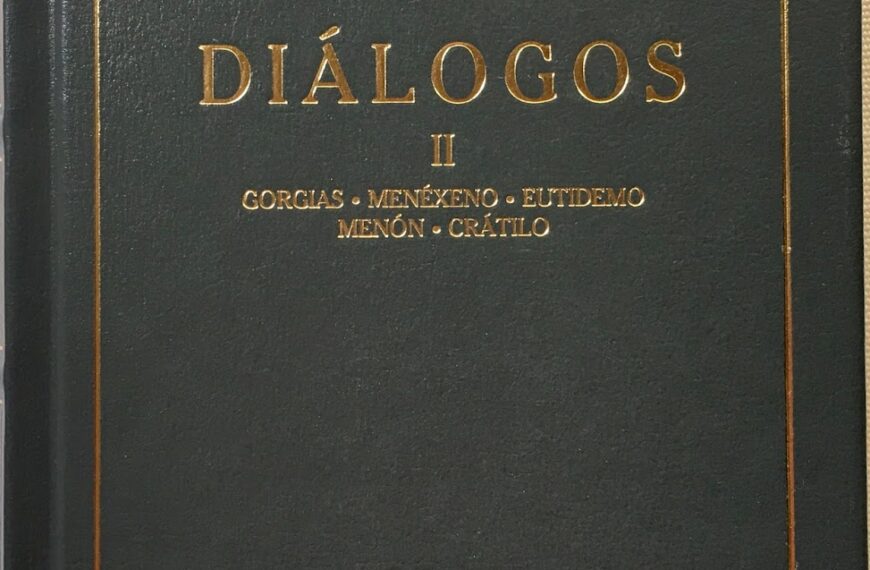O de cómo seguir todos los deseos es un camino que no tiene fin
Hay hombres que, sin saberlo y quizá sin habérselo propuesto, viven en un mapa dibujado con fronteras firmes. En ese territorio acotado que alberga un hogar, un rostro y un vínculo que no cambia, encuentran el equilibrio moral que los mantiene enteros. El esposo que ha aceptado esa determinación del matrimonio no busca otros puertos, porque intuye que romper la línea de su deber sería soltar amarras hacia un mar incierto. Contiene sus deseos como se guarda una lámpara encendida del viento. Y así, esa disciplina se convierte en una extraña bendición. Le obliga a encontrar la felicidad en lo que tiene, y, por esa misma razón, le entrega los medios para hallarla. Si su pasión debe girar siempre en torno a un único sol, ese sol no debe apagarse, porque la órbita es mutua. Sus goces, definidos, también están asegurados, y esa certeza refuerza la coherencia de su espíritu como una piedra pulida por los años.
Pero hay otros que viven en llanuras abiertas. El que nunca ha entrado en el matrimonio o ha salido de él por cualquier motivo, cree encontrarse suelto -soltero-, libre para dirigirse a cualquier horizonte, tender la mano a lo que le plazca; y, por eso mismo, nada lo sacia. Es el mal del infinito, un viento seco que se cuela por todas las rendijas de la conciencia. A veces toma forma sexual, pero podría disfrazarse de cualquier hambre. Cuando nada nos detiene, nada nos gobierna. Después de todos los placeres posibles, se sueñan otros; y cuando se ha tocado casi todo lo que la vida ofrece, se ansía lo imposible, se tiene hambre de lo que nunca existió. Es como el que tiene sed y bebe agua del mar.
La sensibilidad se exaspera en esta caza sin presa. No hace falta haber recorrido la senda de Don Juan Tenorio; basta la existencia común, gris, del soltero vulgar. Surgen esperanzas frescas que pronto se marchitan, dejando tras de sí un regusto de ceniza. El deseo, nómada perpetuo, rehúsa posarse, porque la anomia obra en dos sentidos: quien no se entrega, nada posee. Y así, la incertidumbre del mañana, sumada a la inestabilidad de uno mismo, condena a una movilidad perfecta, una errancia sin reposo.
Todo esto engendra un estado de perturbación, una marea de agitación y descontento que crece poco a poco, sin estrépito, como crece la sombra al caer la tarde. La vida de quien se ha desligado del matrimonio se convierte entonces en una sucesión de destellos y apagones, de promesas que no maduran, de luces que se encienden y se apagan antes de que pueda acercarse. Y en esa alternancia se gasta la energía, se erosionan los cimientos, hasta que un día, sin aviso, el descontento deja de ser sólo un rumor y se convierte en una llamada. Una llamada fría y muda que invita a la última quietud.
Quizá todo esto no sea más que la historia de un corazón sin ancla. Un corazón que confunde el movimiento con la vida, que bebe de mil fuentes y siempre vuelve sediento. Un corazón que no comprende que, a veces, la felicidad no está en abrir todas las puertas, sino en cerrar una para siempre y quedarse dentro.