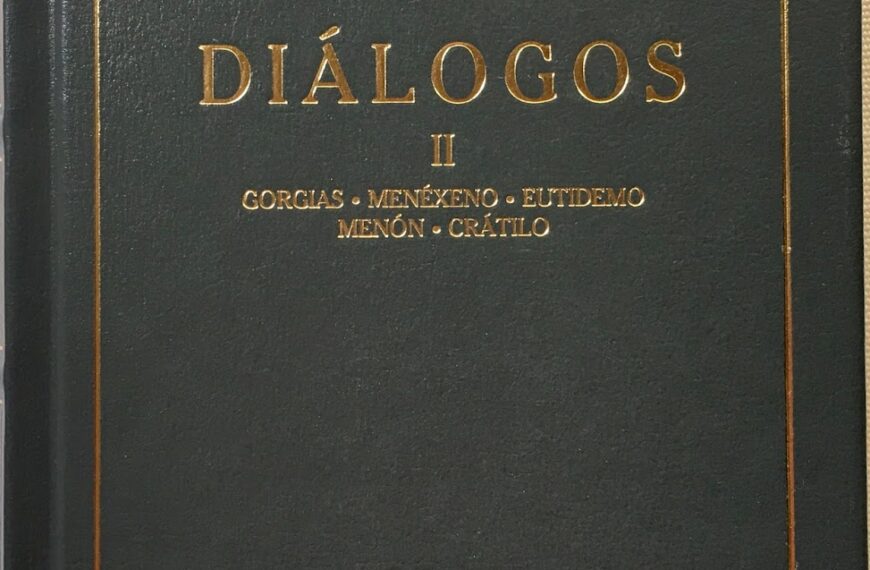Al liberar el deseo aparece la incertidumbre del futuro
El hombre construye instituciones sociales como otros animales construyen madrigueras, pero las suyas no lo protegen de la intemperie sino de sí mismo. En ellas se guarece contra un desorden que acecha en lo profundo de sí, siempre dispuesto a brotar como mala hierba tras la lluvia. La garrapata, el tigre y el galgo hallan acomodo natural para volcar sus impulsos. Su mundo los llama y ellos responden. El hombre no; él levanta muros y reglamentos para contener un río que no conoce cauce y se abraza a ellos como el niño a la falda de su madre.
Mira, por ejemplo, el matrimonio, que resulta ser un dique erguido frente a la marea pasional. No se limita a ordenar el instinto físico, sino que abraza también los sentimientos que la civilización fue injertando, poco a poco, en el viejo tronco del deseo. Porque el amor, entre nosotros, es menos carne que pensamiento, menos impulso que imagen y promesa. El hombre no busca solo la satisfacción inmediata; quiere además belleza y moral, quiere lo que la mente imagina.
Pero esas inclinaciones, desligadas de la periodicidad animal, pueden encenderse en cualquier estación y con cualquier soplo. Por eso necesitamos reglas, porque donde el cuerpo animal no impone medida, la sociedad tiene que trazarla. El matrimonio fija el deseo en un punto único, lo ata a un rostro, a un nombre, y con ello cierra el horizonte. En ese encierro encuentra el esposo su equilibrio; en adelante no puede, o no debe, buscar fuera lo que se ha comprometido a hallar dentro. Puesto que la obligación es recíproca, la fidelidad se convierte en certeza y la certeza en paz. Eso es lo que se espera.
El que, añorando un mundo sin fronteras, abandona el matrimonio, y el que no se acerca a él por el mismo afán, viven otra historia. Libres de ataduras, según creen, extienden el deseo como un viajero que mira todos los caminos sin tomar ninguno. Aspiran a todo y nada los sacia. Sufren el mal del deseo inagotable e insatisfecho, porque detrás de cada placer buscan otro y cuando los posibles se agotan, inventan los imposibles. Incluso sin llegar a vivir la vida de Don Juan, la inquietud roe sus días. Nacen esperanzas que mueren pronto, dejando un poso de cansancio y desencanto, hasta que, debido a que nunca se entregan por entero, nunca poseen nada con certeza. La incertidumbre del futuro los empuja a una movilidad perpetua y esa agitación, tarde o temprano, pide un precio que puede ser mortal.